Un monje andariego se encontró, en uno de sus viajes, una piedra preciosa, y la guardó en su talega. Un día se encontró con un viajero y, al abrir su talega para compartir con él sus provisiones, el viajero vio la joya y se la pidió.
El monje se la dio sin más. El viajero le dio las gracias y marchó lleno de gozo con aquel regalo inesperado de la piedra preciosa que bastaría para darle riqueza y seguridad todo el resto de sus días. Sin embargo, pocos días después volvió en busca del monje mendicante, lo encontró, le devolvió la joya y le suplicó:
“Ahora te ruego que me des algo de mucho más valor que esta joya.
Dame, por favor, lo que te permitió dármela a mí”

Esta breve historia, extraída de la tradición budista, revela algo que ocurrió al viajero, algo tan importante, poderoso y profundo que no le permitió cumplir con su plan de disfrutar la riqueza encontrada. Revela su necesidad de comprender.
Y es que la necesidad de comprender es inherente a nuestra naturaleza, y por tanto está claramente arraigada en nuestro interior, pero esta necesidad solo aflora cuando algo nos intriga, cuando la duda se hace presente y nos percatamos que hay un vacío entre lo que percibimos y lo que logramos entender; surge cuando, como en el caso del viajero, en nuestro interior se prende una llama que nos inquieta y nos invita a aprender.
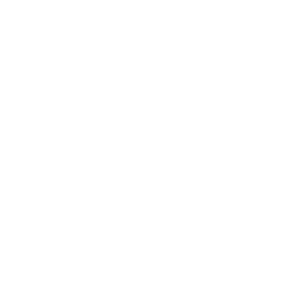
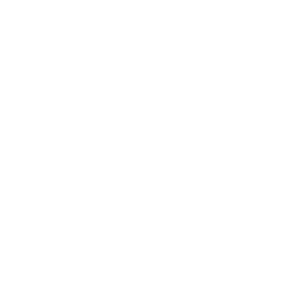




 Habiendo leído algunos textos sobre liderazgo y biografías de varios personajes significativos de la historia de la humanidad, he concluido que los verdaderos líderes, aquellos que suelen presentarse como ejemplo a seguir y que por tanto valdría la pena imitar, comparten una característica común: anhelan ser dignos, quieren ser merecedores de lo que tienen; por tanto, son auto-críticos y trabajan duro en construir una mejor versión de ellos mismos.
Habiendo leído algunos textos sobre liderazgo y biografías de varios personajes significativos de la historia de la humanidad, he concluido que los verdaderos líderes, aquellos que suelen presentarse como ejemplo a seguir y que por tanto valdría la pena imitar, comparten una característica común: anhelan ser dignos, quieren ser merecedores de lo que tienen; por tanto, son auto-críticos y trabajan duro en construir una mejor versión de ellos mismos. En un mundo donde la mayor parte de lo que sucede está por fuera de nuestro control, la incertidumbre es la regla y hay múltiples tensiones opuestas, es normal que haya razones objetivas que expliquen por qué algo a lo que nos comprometimos, o algo que nos habíamos propuesto, no haya sido logrado; de hecho, a todos nos pasa. Sin embargo, creo que es problemático cuando, el no alcanzar resultados, es algo que ocurre de forma sistemática, y cuando las excusas o señalamientos, con un alto componente de subjetividad, se convierten en la norma para enfrentar o explicar lo sucedido.
En un mundo donde la mayor parte de lo que sucede está por fuera de nuestro control, la incertidumbre es la regla y hay múltiples tensiones opuestas, es normal que haya razones objetivas que expliquen por qué algo a lo que nos comprometimos, o algo que nos habíamos propuesto, no haya sido logrado; de hecho, a todos nos pasa. Sin embargo, creo que es problemático cuando, el no alcanzar resultados, es algo que ocurre de forma sistemática, y cuando las excusas o señalamientos, con un alto componente de subjetividad, se convierten en la norma para enfrentar o explicar lo sucedido.
 Creo que hoy en día resulta muy claro que el servicio al cliente puede convertirse en un diferencial en la estrategia de cualquier compañía, y que a través de éste (el servicio) una organización puede posicionarse con fuerza en la mente de sus clientes, y ganar el favor y la lealtad de estos. Es, sin duda, una idea bastante difundida. Sin embargo, tal nivel de difusión, tan ricos y variados argumentos, y tan amplia oferta, al menos en mi experiencia, no parecen haber sido suficientes para que el concepto del servicio se haya interiorizado en la mayoría de las organizaciones que conozco o he conocido, y en consecuencia la orientación al servicio no se siente, y muy pocas veces, como cliente, he llegado a experimentar esa clase de servicio en el que la compañía que lo presta trasmite un genuino interés por mis necesidades y preocupaciones. Basta con recordar, solo por poner algunos ejemplos, las muchísimas veces en las que el cajero del banco no me miró a los ojos y a duras penas, de forma casi forzada me dio un saludo; o aquellas en las que al comunicarme con el canal telefónico de mi compañía de televisión por cable
Creo que hoy en día resulta muy claro que el servicio al cliente puede convertirse en un diferencial en la estrategia de cualquier compañía, y que a través de éste (el servicio) una organización puede posicionarse con fuerza en la mente de sus clientes, y ganar el favor y la lealtad de estos. Es, sin duda, una idea bastante difundida. Sin embargo, tal nivel de difusión, tan ricos y variados argumentos, y tan amplia oferta, al menos en mi experiencia, no parecen haber sido suficientes para que el concepto del servicio se haya interiorizado en la mayoría de las organizaciones que conozco o he conocido, y en consecuencia la orientación al servicio no se siente, y muy pocas veces, como cliente, he llegado a experimentar esa clase de servicio en el que la compañía que lo presta trasmite un genuino interés por mis necesidades y preocupaciones. Basta con recordar, solo por poner algunos ejemplos, las muchísimas veces en las que el cajero del banco no me miró a los ojos y a duras penas, de forma casi forzada me dio un saludo; o aquellas en las que al comunicarme con el canal telefónico de mi compañía de televisión por cable La primera vez que leí la carta a García
La primera vez que leí la carta a García En la noche que me envuelve,
En la noche que me envuelve, Anori siempre fue un esquimal muy progresivo, desde muy pequeño afirmaba que el principal problema de su tribu, los Iñupiaq de Groenlandia, era el de rechazar el uso de la tecnología en la caza tradicional de narvales y focas leopardo. Decía que, al crecer, recorrería el mundo y aprendería el uso de las más modernas herramientas e invenciones humanas y las traería a la aldea para actualizar las tradiciones.
Anori siempre fue un esquimal muy progresivo, desde muy pequeño afirmaba que el principal problema de su tribu, los Iñupiaq de Groenlandia, era el de rechazar el uso de la tecnología en la caza tradicional de narvales y focas leopardo. Decía que, al crecer, recorrería el mundo y aprendería el uso de las más modernas herramientas e invenciones humanas y las traería a la aldea para actualizar las tradiciones. Pero sucedió que, el yate encalló en el hielo y su casco se rompió por el frío; el rifle apenas logró lastimar a la ballena, pues el primer disparo, por el frío al parecer, salió más alto de lo esperado, y su ruido alejó a todos los animales durante días; y las herramientas no pudieron operar porque en la aldea no había energía eléctrica.
Pero sucedió que, el yate encalló en el hielo y su casco se rompió por el frío; el rifle apenas logró lastimar a la ballena, pues el primer disparo, por el frío al parecer, salió más alto de lo esperado, y su ruido alejó a todos los animales durante días; y las herramientas no pudieron operar porque en la aldea no había energía eléctrica.